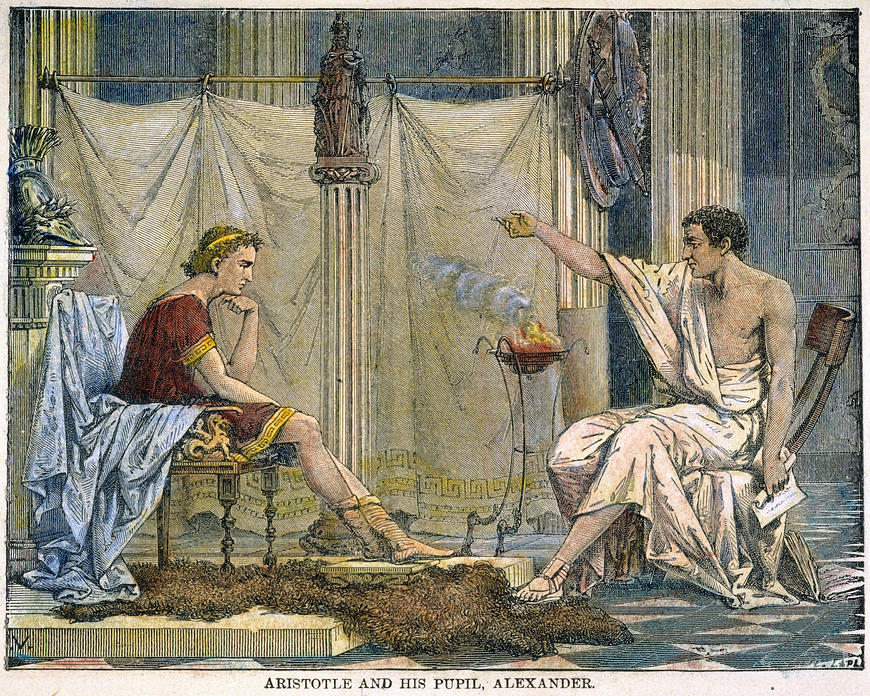Del Mito al Logos
Según Aristóteles, la filosofía surge de la admiración que los hombres sienten ante el mundo. Es el asombro que experimentamos ante el espectáculo enigmático que despliega el universo lo que nos mueve a filosofar. Pero, como el propio Aristóteles se encargó de indicar, ése es el mismo fondo del que surgen los mitos, y también ellos, al igual que la filosofía, pretenden proporcionar una interpretación coherente de la realidad que otorgue un sentido al mundo.
Sin embargo, mientras que los mitos no pueden dar una explicación de aquello que cuentan, ni pueden dar razón de sí mismos, la filosofía sí está en condiciones (o al menos aspira a estarlo) de justificar racionalmente sus afirmaciones.
Con el tiempo, los mitos fueron sustituidos por otras formas de interpretar la realidad y, aunque al principio convivieron con la filosofía, después fueron desapareciendo hasta ser finalmente arrinconados en nuestras sociedades por el conocimiento de orden científico. De manera que el mito, que originariamente significaba en griego «palabra verdaera», ha acabado siendo sinónimo de algo así como relato inventado o cuento. Como vio Max Weber, el proceso de desencantamiento del mundo es consustancial al desarrollo de las sociedades modernas.
En el siglo XX, Kostas Axelos (un filósofo que intentó conciliar el marxismo con la filosofía de Heidegger) quiso imaginar la paradójica escena en la que los propios personajes de un mito (el de los centauros, quienes según la mitología griega tenían cabeza y tronco de humano, pero extremidades inferiores de caballo) asumen esa experiencia de desencantamiento:
«Dos centauros (padre y madre) observan a su hijo pequeño mientras juguetea en una playa mediterránea. Entonces, el padre se vuelve hacia la madre y le pregunta:
-Y ahora, ¿quién le dice que sólo es un mito?».
Referencia:
- González, Calero Pedro, Filosofía para Bufones 2007, Editorial Ariel